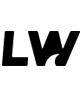Con la amistad ocurre, como con el mar: a veces se le siente más y a veces menos, pero siempre está ahí. Y tarde o temprano, siempre acudes a su llamada.
Mi celular sonó a las 10 de la mañana de un martes que hasta ese momento, era un día cualquiera. Carlos, el autor de todas estas fotos, me llamaba para decirme que en Nazaré el huracán Epsilon golpeaba con fuerza las puertas de esta tranquila localidad portuguesa.
Que hacía mucho que el mar no se veía así, casi tanto como el tiempo que nosotros dos llevábamos sin vernos. Que sería del carajo volver a reencontrarnos después de tanto. Que sería, de todas las maneras, épico.

Así que el miércoles a las 8 am ya estábamos en camino. 7 horas de viaje desde Chiclana de la Frontera (España), nuestro pueblo, hasta Nazaré; no se harían tan largas con tantas cosas que contarnos. Sabía que Carlos, gran conocedor del mar, se guardaba para sí algo que yo desconocía. Pero no me lo quería contar, esperaba que llegásemos a Nazaré para que yo lo descubriera por mí mismo.
Cruzamos la frontera con el país vecino, un poco inseguros. El viernes 30 Portugal se cerraría a causa de la pandemia desatada. Joder, siempre derrapando.
No recuerdo ningún surf trip con este chico en el que no hayamos sobrevivido de milagro o no hayamos rozado la ilegalidad. Pero en esta ocasión ya nos vemos mayores para jugársela tontamente.
Carlos vive de la fotografía, así que no se puede arriesgar. Lo haríamos fácil: llegar, tirar fotos, dormir, tirar fotos y salir cagando leches de vuelta a casa.

El mundo ha cambiado a causa de la pandemia, eso está claro. Pero jamás pensé que el micro universo que es Portugal también cambiaría. La gente se ha vuelto huraña, desconfiada y desagradable. Ojalá encuentren pronto la vacuna contra el Covid. Y ojalá no haya que inventar otra para erradicar la pandemia de mala onda que también azota al planeta.

Llegamos a Nazaré. El cielo celeste nos da la bienvenida. Se siente en el aire que no es un jueves cualquiera. Es un momento especial, la gente sonríe, la gente está inquieta. Sospecho por sus caras que la sorpresa que Carlos me guarda no se me va a olvidar fácilmente.
Dejamos el auto en un parking, rodeado por decenas de furgonetas que al igual que nosotros, no se moverán de ahí hasta el día siguiente. El espectáculo tiene dos pases.

El día se nubla repentinamente. Salta el viento y viene el frío. “Malas condiciones para disparar” dice Carlos. A mi por el contrario, me parecen las condiciones perfectas. El mar es un misterio y con la bruma, esta historia ahora parece una novela.
Entre charlas y risas, se nos pasan rápido los 20 minutos que se tarda en completar el camino de tierra que conduce al famoso faro de Nazaré. Ese que hemos visto tantas veces en revistas y videos, ese que conoce el mar mejor que nada ni nadie. Ese faro, será ahora nuestro compañero de viaje.

- Hordas de personas bajaban con nosotros hacia la torre roja. Casi nadie con mascarilla. Parece que hará falta una tercera vacuna, pero esta para erradicar a los gilipollas. Si no respetas la vida no respetas el mar. Y si no respetas el mar, qué cojones haces en Nazaré. Deja el sitio para los que de verdad han venido por algo y no para nada.

Y entonces, tras una pequeña curva en el camino, ahí estaba. El mar levantándose como un amigo que se alegra de vernos. Epsilon jugaba como un niño gigante y torpe con las olas. Las movía a su antojo, las hacía bailar una coreografía que solo él entendía. Pero algo tenía ese baile, que miles de personas lo contemplaban cautivadas en silencio. Miré a Carlos y él me devolvió una sonrisa. No fuimos a ver el mar, el mar vino a vernos a nosotros.
Era su momento, su recital. Frente a esas olas todos parecíamos poetas, porque solo el mar conoce el amor humano sin condiciones. Esa era la sorpresa que mi amigo me guardaba.

Nos colocamos en un buen lugar para poder fotografiar tranquilos. Estábamos junto a otros fotógrafos venidos de varias partes del mundo. Algunos viejos conocidos, otros nuevos extraños. Pero todos con la misma ilusión desde niños: pillar Nazaré así.

El silencio sepulcral del público se rompía cuando alguno de los raiders enganchaba una ola. Hay que ser de otra pasta, de algún metal raro, para no poder resistirte al magnetismo del océano enloquecido y acabar desafiándolo de esa manera. Es casi un acto antinatural, contrario al sentido de supervivencia. Me quedé con las ganas de preguntarles a los raiders en qué pensaban un segundo antes de bajar esa montaña, y si por las noches podían dormir tranquilos.

Llega el ocaso. El frío arrecia y el viento sigue soplando. Es el momento de recoger el equipo y caminar de vuelta al auto. En el parking nos espera un vino malo, cena recalentada, repasar algunas de las fotos y echar unas risas. No puedo pedir una velada mejor. Hoy estamos en paz con la vida. Mañana será otro día.

Nos despertamos bien temprano. Mi amigo sale disparado hacia el mar. El día está PER – FEC – TO. No hay ni una sola nube y el viento suave de offshore peina las olas hacía atrás dejándolas bellísimas para este segundo pase del show. Todo es tan bonito, la vida a veces es tan bonita, que parece de verdad. Solo podemos hacer una cosa cuando la naturaleza te regala un momento así: disfrutarlo.
Cuando ya no nos caben más olas en la sonrisa, es momento de recoger todo y volver al auto. Fin del espectáculo. Hora de volver a casa y continuar con el día a día. Tras las 7 horas de viaje, Carlos me deja en mi casa. Él debe manejar aún dos horas más hasta Málaga. Nos miramos y le pregunto cuándo volveremos a vernos. “Cuando suba la marea”, me responde.
Texto: Eduardo N
Fotos: Carlos Vela